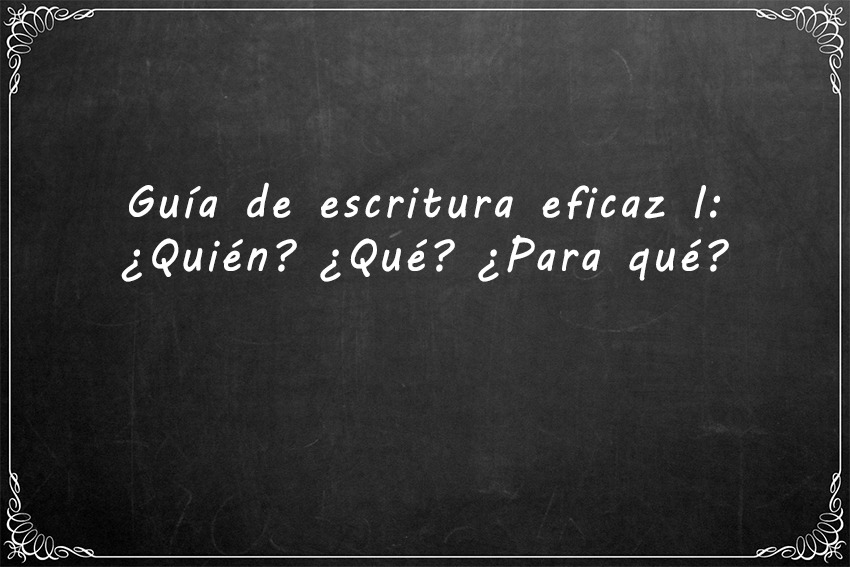Adquirir un buen dominio de la escritura, incluso en nuestra lengua materna, es un proceso arduo que lleva años y que, en realidad, nunca termina del todo. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el lenguaje escrito y el oral presentan no solo determinadas similitudes, sino, sobre todo, determinadas diferencias. Nos referimos, en particular, a las diferencias que se derivan del hecho de tratarse de actividades sociales distintas en contextos distintos y con finalidades comunicativas distintas, todo lo cual resulta en lenguajes distintos (si bien, a veces, pueden darse rasgos del lenguaje escrito en el oral, y viceversa).
Tradicionalmente, se ha dicho que existen tres factores fundamentales en todo acto comunicativo: el emisor del mensaje (el “quién”), el propio mensaje (el “qué”) y el receptor del mensaje (el otro “quién”). Sin embargo, hay un último factor que también determina de forma sutil pero decisiva la eficacia de nuestra escritura: el objetivo que perseguimos al transmitir nuestro mensaje. O, en otras palabras, el “para qué”.
Pero vayamos por partes. ¿Por qué es importante reconocer (y conocer) al receptor del mensaje? Porque eso nos permitirá ajustar el contenido, el lenguaje y las formas a lo que sobreentendemos que ese lector espera y exige de nosotros. No olvidemos que la escritura es un acto social y, como tal, presenta una serie de convenciones que conviene respetar o, por lo menos, tener en cuenta.
Un lector de novelas puede esperar de ellas que entretengan, que sorprendan, que hagan reflexionar, y que todo ello lo hagan de forma amena e interesante. En cambio, el receptor de una carta empresarial no esperará nada de todo eso en ella: lo que esperará y exigirá es que presentemos una serie de datos objetivos de la forma más respetuosa, clara y relevante posible. Tampoco podemos escribir un ruego a una autoridad gubernamental del mismo modo que escribiríamos una carta cariñosa a un familiar. Así pues, las convenciones, el lenguaje y la forma de articular el texto cambian por completo porque el tipo de emisor también cambia por completo (y, con él, también la relación interpersonal y el contexto comunicativo).
Como es evidente, todo esto influirá en nuestro mensaje escrito y en la eficacia a la hora de transmitirlo. De hecho, aquí es donde entran en juego dos elementos fundamentales e interrelacionados: el mensaje en sí y el objetivo que persigue. Veámoslo más claro con otro ejemplo. Supongamos que debemos escribir un texto publicitario para anunciar un robot de cocina. El objetivo que perseguimos está muy claro: que el texto logre presentar el producto con el suficiente atractivo como para que los lectores (es decir, los posibles consumidores) se planteen comprarlo. Esto nos lleva a planificar la estructura y el contenido del mensaje lo mas más eficazmente posible para alcanzar ese objetivo: ¿qué elementos conviene resaltar del producto y cuáles conviene dejar en segundo plano? A fin de cuentas, sepultar al lector bajo una avalancha de datos donde se mezcla lo relevante (prestaciones básicas y años de garantía del producto, por ejemplo) y lo secundario (su aburrido color gris y la “indudable calidad” del plástico con que se ha fabricado el vaso de mezclar) puede causar el efecto contrario al buscado, y que al final perdamos a un posible consumidor.
Por supuesto, este último ejemplo constata que el equilibrio también es un componente esencial en la escritura eficaz. Quizá tengamos muy claros el quién y el qué, pero luego fallemos a la hora de definir el para qué, y acabemos transformando nuestro mensaje en una cadena de circunloquios que no se dirigen a ninguna meta específica. O podemos tener muy definidos el quién y el para qué, pero fracasemos a la hora de dar forma al qué. Por eso es muy importante no ponerse a escribir de forma irreflexiva e impulsiva, sino definir muy bien todos los elementos antes de sentarse ante el teclado. Solo así comenzaremos a afianzar las bases de una escritura eficaz.